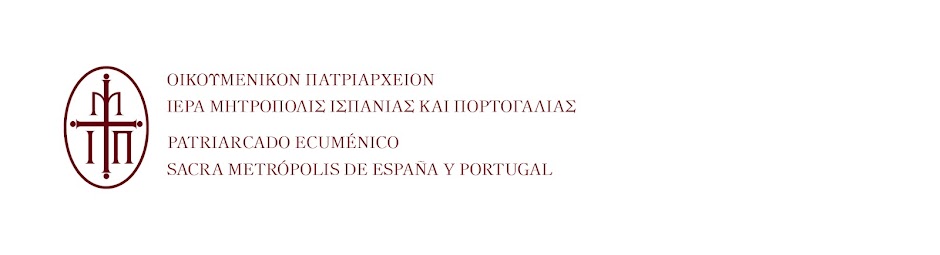El sacerdote Angelo Roncalli que, tras ordenarse fue durante diez años el secretario de su obispo Radini Tedeschi, era un hombre inteligente y abierto a las aspiraciones sociales de su tiempo. Después de la guerra, Benedicto XV le encargó la organización en Roma de la Obra de la Propagación de la Fe que llevó a cabo con eficacia.
Roncalli era afable, competente, animado, sin demasiadas aspiraciones, con una sólida piedad y buena teología. Por ello, cuando Pío XI, que lo conocía personalmente, lo nombró Arzobispo sin diócesis, su elección causó muchas sorpresas. Para muchos su nombramiento era un reconocimiento a su eficacia sin proyección eclesiástica, pero cuando trece días después se desveló su nombramiento como Visitador Apostólico en Bulgaria, recibió la. general felicitación y también las condolencias de algunos amigos muy íntimos por lo delicado de su trabajo y la compleja situación política del país balcánico.
En efecto, el 14 de abril, en un pueblo de las montañas de Bulgaria, el rey Boris III sufrió un atentado del que salió ileso. Pero la operación de los terroristas iba más allá. Pensaron que, fallecido el rey se celebrarían sus funerales en la catedral de santa Nedelia de Sofia donde tenían preparada otra acción, pero fallado su objetivo los comunistas asesinaron a otra alta personalidad para mantener el cebo de la asistencia a los funerales del rey, el gobierno y otras autoridades. Aquel Viernes Santo, 16 de abril, la cúpula de la catedral, cargada con cien kilos de dinamita se derrumbó sobre los asistentes, provocando la muerte de 250 personas y más de mil heridos. El rey se había retrasado unos minutos y eso le salvó la vida. El atentado desencadenó una reacción feroz: se declaró la ley marcial y muchos izquierdistas fueron detenidos. Muchos de los detenidos desaparecieron, dando lugar a numerosos rumores; la suerte de otros quedó más a la vista: fueron ejecutados.
Pocos días después de este suceso llegó Roncalli. El Visitador Apostólico llegaba a un país en el que casi la totalidad de la población practicaba el cristianismo ortodoxo. La Iglesia Ortodoxa búlgara había estado gobernada por un Exarca nombrado por Constantinopla y dependiente de aquella Sede. En 1859, ante la negativa por parte del Trono Ecuménico de conceder la autocefalía a la Iglesia búlgara, un grupo de búlgaro-macedonios se dirigió al Legado apostólico del Vaticano en Constantinopla pidiéndole su ingreso en la Iglesia Católica. Un año después, el Exarcado búlgaro se declaraba independiente. Pío IX eligió a un archimandrita octogenario y de pocas luces, mons. Iosif Sokolski, y lo consagró obispo personalmente, pero cuando pocos meses después el nuevo obispo regresó a Constantinopla, renegó de sus fieles, volvió a la Ortodoxia y huyó en plena noche en un barco a Odessa. Fue sustituido por un visitador apostólico, pero como no quiso pasar al rito bizantino tampoco funcionó.
Mientras tanto el Exarcado búlgaro independiente se presentó como institución del Imperio otomano y fue reconocido por el Sultán en 1870. Constantinopla condenó aquel nacionalismo eslavo y en el Sínodo de 1872 excomulgó a los búlgaros, situación que permaneció hasta 1945. Por su parte la Iglesia Católica había consagrado otro obispo que gobernó hasta 1876 en que fue sustituido por un antiguo obispo ortodoxo que, dos años antes, se había hecho católico. Fue presentado ante el Sultán como representante de los intereses búlgaros, hasta que, en 1896, el obispo volvió al seno de la Iglesia Ortodoxa.
Durante las guerras balcánicas (1912-13) el Exarcado búlgaro se estableció en Sofia y a partir de 1916 tuvo una sucesión colectiva por parte de un Sínodo presidido por el Metropolita de Sofia.
A la llegada de Roncalli, la situación eclesiástica en Bulgaria era muy compleja. La Iglesia Ortodoxa, a la que pertenecían la casi totalidad de los búlgaros, estaba dividida entre el Sínodo Nacional de Obispos Ortodoxos, la mayoría, y el Consejo Nacional de Obispos Búlgaros, con el metropolita de Sofia como consejero y guía. Los 40.000 católicos existentes eran los descendientes de los antiguos bogomilos y paulicianos, herejes de los ss. XII y XIII, que habían sido convertidos al catolicismo en el s. XVII por los misioneros franciscanos de Bosnia.
En mayo de 1925, un mes después de su llegada, empezó Roncalli sus viajes orientados a tejer una red de contactos entre los católicos latinos y orientales. Burgas, Jambol Stara Zagora y otras ciudades fueron los centros de sus largas excursiones apostólicas, actuando con mucha prudencia bajo la atenta mirada de la jerarquía ortodoxa. En estos primeros tiempos supo ganarse la simpatía de algunos políticos, pese a no tener un cargo diplomático, y de algunos miembros de la familia real. Supo organizar la ayuda humanitaria a los afectados por el terremoto de Filipopolis (Plovdiv) y en algunos medios conservadores ortodoxos sus actuaciones fueron calificadas como maniobras para una “vuelta a Roma”.
En la primavera de 1928, Roncalli siguió con mucho interés las sesiones del Sínodo de los Obispos Ortodoxos, que tuvo lugar en Sofia, y en el que se trataron temas de disciplina de los sacramentos, del divorcio y segundo matrimonio de los clérigos, del no reconocimiento por parte del Gobierno a la legislación canónica del Consejo Nacional de Obispos Búlgaros, de la decisión de participar en las convenciones del Consejo Mundial de Iglesias a celebrar en Estocolmo y Lausana, de la resolución condenando el proselitismo protestante y católico y de otra resolución protestando por la persecución a que eran sometidos los católicos de México por parte del Gobierno de aquel país.
Roncalli favoreció el uso del búlgaro en la liturgia allí donde el rito lo permitía. Igualmente, aplicó su habilidad organizativa para establecer colegios y casas de beneficencia, haciendo venir religiosos asuncionistas, pasionistas, capuchinos, hermanos de las Escuelas Cristianas e Hijas de la Caridad. Por primera vez se publicó en Bulgaria la encíclica de un papa romano, tal como ocurrió con la “Casti Connubii” de Pío XI, a la que siguió más tarde la “Rerum Novarum” de León XIII y que Roncalli mandó publicar con el título de “La Unión Cristiana de Trabajadores y el Problema Social”.
El mayor revés que sufrió Roncalli en sus actividades en Bulgaria fue el asunto de la boda del rey Boris III y el bautizo de sus hijos. Aunque los Delegados Apostólicos son los representantes del Papa, no tienen carácter diplomáticos; es decir, están acreditados solamente ante el clero católico del país que los acoge. Por ello, Roncalli no tenía motivos ni ocasión de presentarse ante la Corte. Sin embargo, fue invitado para las formalidades del matrimonio entre el rey Boris III, ortodoxo, y la princesa Juana de Saboya, católica. Roncalli se dio cuenta de la complejidad del caso y se puso a trabajar sobre el asunto. Al poco salió una noticia en “L’Osservatore Romano”: “La piadosa princesa Juana ha enviado al Santo Padre dos ruegos fundamentados. En el primero pide la dispensa de impedimento de mixta religión, dando juntamente con su esposo las garantías requeridas en los cánones 1061 y 1063. Por otra parte , pide se pueda celebrar el matrimonio en la pontificia basílica de Asís, por la especial devoción que profesa al seráfico Padre y a la venerable María de Saboya, cuyos restos mortales descansan en la misma basílica”. Roncalli había trabajado bien, aunque no las tenía todas consigo. La víspera de la boda escribía: “Mañana se celebrará el matrimonio en Asís... pero quien sabe, cierto que no ha de faltar alguna dificultad. Yo he hecho cuento he podido para prevenirlas y estoy contento pase lo que pase”. Más tarde dirá: “He logrado decir la verdad a todos, sin comprometerme con el gobierno, ni mucho menos con el rey Boris”. Lo que sucedió a continuación quizás le sirvió de aprendizaje cuando años más tarde, ya como papa Juan XIII, tuvo que intervenir en otra boda real: la de los entonces príncipes Juan Carlos de España, católico, y Sofía de Grecia, ortodoxa.
La temida eventualidad se resolvió de un modo negativo para la Santa Sede. Cuando se trata de un matrimonio mixto, como el que se celebró en Asís aquel lluvioso 25 de octubre, el Vaticano concede el permiso con la condición de que se celebre según el rito católico y que los hijos sean educados en el catolicismo. Tras la ceremonia de Asís, a la entrada de los Reyes en Bulgaria, se celebró la boda ortodoxa en la catedral de Sofia y los hijos nacidos del matrimonio, la princesa María Luisa y el heredero Simeón, fueron bautizados en la Iglesia ortodoxa. Roncalli protestó “en la debida forma”, es decir, en privado y a la reina Juana que, con tristeza le declaró su impotencia ante tales hechos. Quien sí levantó la voz de manera exagerada fue Pío XI en el Consistorio del 13 de marzo de 1933.
Con el matrimonio entre Boris II y la piadoso reina Juana, la Santa Sede abrigaba la esperanza del establecimiento de una Corte católica en Bulgaria, que por adulación o convencimiento la nobleza la imitara y que el pueblo por mimetismo o por sinceridad los siguieran. Lo cierto es que a la reina Juana nunca se la animó a cambiar de confesión ni tuvo que sufrir la humillación a que hubo de someterse la reina Victoria Eugenia de España antes de su matrimonio. La reina comprendió que sus hijos habrían de gobernar un país cuya población confesaba la Ortodoxia en un 97%. Al volver de su boda en Asís, el gobierno y la jerarquía ortodoxa tuvieron que advertir al Rey que, por la fe que profesaba, él no estaba casado, que debía regularizar su situación y que, en plano de igualdad, la otra parte debía comprometerse como él había hecho a la futura educación religiosa de la prole.
Desde Roma se auguraba a Roncalli un final poco glorioso de su carrera diplomática, pero su servicio fue tenido por válido por la Santa Sede que, de Visitador, pasó a Delegado Apostólico. Roncalli aguantó con serenidad aquella borrasca diplomática y pudo escribir que para él “cambiar de lugar o quedarme aquí todavía por largo tiempo; ser nuncio o nombrado obispo en Italia; tener un sitio en Roma o acabar de canónigo, me es siempre indiferente. De lo que el mundo pueda decir, no me preocupo: porque el mundo juzga por las apariencias y casi siempre se equivoca. Me basta el testimonio de mi buena conciencia y saber que el Santo Padre está contento de mi modesta obra”. A pesar de los conflictos entre la Corte y el Delegado Apostólico, siempre gozó de la estima de la reina Juana y llegó a reconocer en el rey Boris a un “alma buena”.
Hacia finales de noviembre de 1934 recibe de Roma la orden de incorporarse a la Delegación Apostólica de Turquía y Grecia. En la capilla de los capuchinos de Sofia pronuncia Roncalli su mensaje de Navidad. “Esta fiesta de Navidad es la décima que celebro con vosotros... pero también será la última. Si os dijese que al partir, al dejaros para siempre, mi corazón permanece impasible, no diría la verdad ante Dios. Hoy debo hacerme violencia y dominar por la razón las emociones del corazón... Dondequiera que esté, aunque sea en un extremo del mundo, si un búlgaro expatriado pasa por delante de mi casa y llama a mi puerta, se le abrirá tanto si es católico como ortodoxo: hermano de Bulgaria, este título basta; puede entrar y encontrará en mi casa la más cálida y afectuosa hospitalidad”.
Después de sentidos elogios a la piedad del pueblo búlgaro, declara solemnemente que le es grato reconocer que desde los más altos representantes hasta las más humildes masas populares todo el pueblo de Bulgaria le ha dado constantemente pruebas de respeto, de atenciones y de afecto, declarándose pronto a dar testimonio de ello, siempre y en todo lugar y delante de cualquier interlocutor eventual.
También dedicó unas palabras a los ortodoxos: “La divergencia de convicciones religiosas referente a uno de los puntos fundamentales de la doctrina de Cristo contenida en el Evangelio, es decir, la unión de todos los fieles de la Iglesia de Cristo con el sucesor del Príncipe de los Apóstoles, me aconsejaba ciertas reservas en mis relaciones y comportamiento personal hacia los hermanos separados. Esto era absolutamente natural y creo que también ellos lo han comprendido así. El respeto que yo he procurado mostrar siempre, tanto en público como en privado, delante de todos y de cada uno, mi inviolable e inofensivo silencio, el hecho de no haberme jamás inclinado a recoger la piedra que me venía lanzada de un lado y otro de la calle, me dejan la cándida certeza de haber demostrado a todos que yo también les amo en el Señor con aquella fraternal, sentida y sincera caridad que nos enseña el Evangelio... Vendrá finalmente un día en el que no habrá nada más que un solo rebaño y un solo pastor porque así lo quiere Cristo. ¡Apresuremos ese día venturoso con nuestras oraciones!
Cuando el 4 de enero de 1935 Roncalli abandonó Bulgaria se iba con mucha más simpatía y afecto que el recibido diez años antes.
La llegada de Roncalli a su nuevo destino compartido entre Constantinopla y Atenas, ocurre en un momento delicado de intercambio de población entre Grecia y Turquía como resultado del Tratado de Lausana. La política turca de entonces era llevar a sus últimas consecuencias el programa de Mustafá Kemal Atatürk: reacción contra la tradición con un decidido giro al occidentalismo europeo. Para romper con el pasado y abrir una nueva era, trasladó la capital desde la vieja Constantinopla, que a partir de ahora se llamará con otro nombre también de origen griego, Estambul, al centro de Anatolia, la vieja Ancira, convertida ahora en Ankara, que según el nuevo líder “las montañas que la circundan se erigen a manera de bastiones y de fortines color de bronce y cobre; ellas hacen de Ankara la roca inexpugnable y dominante de la patria turca”. Se suprimió el calendario musulmán, sustituido por el gregoriano; el alfabeto árabe dio paso al latino. Se adoptó el código civil suizo, aboliendo el califato, la poligamia, el fez de los hombres y el velo de las mujeres. Se abrieron escuelas gratuitas y obligatorias por todas partes, pero se cerraron escuelas religiosas occidentales y también escuelas coránicas. Enemigo de todo lo religioso, que según Ataturk “era un lastre que retrasaba el adelanto de la nación”, suprimió hasta los trajes de los clérigos, reconociendo únicamente al Patriarca Ecuménico el derecho a llevar traje talar.
La condición de Delegado Apostólico excluía a Roncalli del Cuerpo Diplomático: era bien considerado y tratado como huésped reconocido, pero ignorado en las esferas del gobierno, lo que le dio ocasión para ejercer una gran labor pastoral entre los católicos. Por otra parte, los turcos eran particularmente suspicaces frente a los representantes extranjeros que siempre habían intentado ejercer influencia política, extendiendo su protección a minorías étnicas y religiosas: Francia protegía a los latinos, Rusia a los ortodoxos. No dejaba de ser una contradicción que la administración laicista de Francia y atea de Rusia exigieran al gobierno el mantenimiento de símbolos religiosos en sus establecimientos en Turquía. Los cristianos fueron considerados como extranjeros y se fueron publicando normativas que restringían su intervención en la dirección de establecimientos públicos hasta su total desaparición, lo mismo que hasta el mínimo puesto en la administración.
Atatürk creía que no tenía nada que aprender de la religión y monseñor Roncalli no tuvo la presunción de querer convertirse en maestro. El clima laicista del país le obligó a ser discreto en sus actividades externas, es decir, las desarrolladas fuera de la comunidad católica. Junto a la catedral católica de Atenas se añadió la pro-catedral del Espíritu Santo, en el barrio de Beyoglü, en Constantinopla, donde debía de atender a católicos latinos, italianos y franceses en su mayoría, sirios, caldeos y armenios. Sin embargo, el templo preferido de Roncalli en Constantinopla era el de san Antonio, predicando en él varias veces la novena del santo. En esta misma iglesia tomó Roncalli una decisión al poco de llegar. El catolicismo nació romano, pertenece a la cultura occidental y se identifica con el mundo latino, por eso le llamo la atención que los fieles orientales católicos utilizaran el francés en las oraciones. Mandó entonces que se utilizara el turco en las plegarias de la Iglesia con la lapidaria frase de que “en Roma, Cristo es romano; en Turquía debe ser turco”, lo que le valió la admiración de las autoridades turcas.
Uno de los aspectos más delicado de su misión fueron las relaciones con los ortodoxos. La gloriosa comunidad ortodoxa de Constantinopla había quedado reducida a unas 100.000 personas y la elección de los Patriarcas estaba estrictamente controlada por grupos anti-religiosos afines al gobierno. Griegos y armenios habían comenzado su largo exilio y la comunidad católica de rito latino no alcanzaba las 200 personas. Además, inspectores gubernamentales vigilaban atentamente cualquier conversión para aplicar las leyes anti-proselitistas. El hecho de ser cristiano era suficiente para negar el pasaporte turco. Ambas comunidades estaban sujetas a los mismos inconvenientes, por lo que la paciencia y la exquisita delicadeza del Delegado Apostólico y la indulgencia y caridad del Patriarcado lograron crear un clima de distensión, primero, y de confianza, después, entre aquellos hermanos que durante siglos se lanzaban invectivas y se volvían la espalda. Algunos acontecimientos, como la muerte de Pío XI (1939) pusieron de relieve el acercamiento psicológico entre ambas Iglesias. En los solemnes funerales celebrados en la catedral del Espíritu Santo de Constantinopla en memoria del difunto papa, estuvieron presentes un delegado del Patriarca Ecuménico y otro del Patriarca Armenio. En la oración fúnebre dijo Roncalli: “Desde el fondo de veinte siglos llega hasta nosotros el gemido de Jesús ‘tengo otras ovejas que no son de este redil y es necesario que también Yo las atraiga a Mí y se haga un solo rebaño y un solo pastor’ Un día, quizás muy lejano aún, la visión de Cristo, un solo rebaño y un solo pastor, será la realidad deliciosa del cielo y de la tierra. Entre tanto, os lo ruego en su nombre, sea unánime el esfuerzo de acrecentar el fervor de la caridad fraterna, mientras continuamos repitiendo la común profesión de fe: Y en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica”. Poco tiempo después Roncalli visitaba al Patriarca Ecuménico, Veniamin, para agradecerle las condolencias transmitidas por el fallecimiento de Pío XI. La entrevista excedió del simple protocolo. Asimismo, Roncalli volvió a visitar al Patriarca para despedirse antes de marchar a la Nunciatura de París.
En mayo de 1935 había comenzado el ir y venir de Roncalli entre Grecia y Turquía en su condición de Delegado en ambos países. Estos viajes, aunque discretos, alertaron las sospechas de los dos gobiernos y la población de dos países que se demuestran una profunda antipatía.
Desde finales del s. XIX, los católicos tenían su catedral de san Dionisio en Atenas, constituyendo una minoría en un país de enorme presencia ortodoxa. Tras la I Guerra Mundial, Grecia había extendido su territorio reintegrando al país la antigua Macedonia y expulsando a los turcos de Tesalónica en 1925. La religión era omnipresente, el 98% de los griegos era ortodoxo y su influencia era enorme, pues había sido la Iglesia la que había mantenido la identidad griega y la lengua y la cultura helénicas durante el dominio otomano. Había sido la Iglesia la que había alentado, bendecido y ayudado en la guerra de la Independencia, habiendo pagado muy caro, tanto en vidas como en bienes, su apoyo a la liberación de los turcos.
La influencia latinizante en los grupos orientales unidos a Roma, confirmaba a la Ortodoxia en su aposición radical a todo lo que se refería al uniatismo. Sobre todo en Grecia adoptó una forma doctrinal y jurídica oficial que se desarrolló a escala nacional. En abril de 1925, el primado griego, mons. Papadopoulos, escribió una circular violentamente anti-uniata. Esta ofensiva suscitó una polémica con el jefe de la pequeña comunidad uniata, mons. Calavassy, de tales proporciones que fue necesaria la intervención de los tribunales y del Consejo de Estado. Para la jerarquía griega el uniatismo significaba un método de proselitismo hábilmente elaborado en el que el rito bizantino servía para disimular la progresiva absorción y latinización. Por si fuera poco, la jerarquía latina seguía la errónea línea oficial vaticana de denigrar sistemáticamente con espíritu triunfalista la vida y la historia del cristianismo oriental (recuérdese la encíclica “Mortalium Animos” de 1928).
La más prominente figura de entonces en Grecia era el Primado y Arzobispo de Atenas mons. Damaskinos, quien, además, era el Regente durante la minoría de Jorge II. El Arzobispo se negaba sistemáticamente a recibir a Roncalli, pero la astucia de éste venció los impedimentos de contacto que desembocaría en una colaboración posterior. Roncalli supo que mons. Damaskinos iba a visitar cierto lugar; se presentó con la suficiente antelación para penetrar en el edificio y esperar dentro. Llegado el Arzobispo, se introdujo con él en el ascensor con lo que no le quedó mas remedio al jerarca ortodoxo que saludar al Delegado. Más tarde, durante la guerra italo-greca de 1940, el arzobispo Damaskinos y el delegado Roncalli hicieron gestiones conjuntamente para que las ciudades de El Cairo, Atenas y Roma fueran preservadas de eventuales bombardeos. Ambos, también, consiguieron hacer llegar a Grecia por medio de la Cruz Roja Internacional, 300.000 toneladas de víveres, bloqueadas en Canadá y Australia, que habían sido compradas por el gobierno griego antes de la guerra. Las muestras de simpatía en un país eran tomadas con recelo en el otro. Los saludos de Roncalli al ministro turco de Exteriores, Sr. Menemencioglu levantaban ampollas en Grecia. Por el contrario, cuando el saludado era el homólogo griego Sr. Sakelleropoulos los turcos torcía el gesto. Las clásicas armas de la diplomacia (amenaza u oferta) no valían en ese momento ni las puede utilizar el Vaticano. Roma no puede amenazar con guerras ni embargos económicos; las excomuniones ya no sirven, ni menos en países no católicos, por lo que apoyar una tesis en Turquía podía suscitar reacciones negativas en Grecia. La fuerza diplomática vaticana se basa en su prestigio, con cuatro factores políticos: 1) todos saben lo que quiere el Vaticano y hasta donde está dispuesto a ceder; 2) todos conocen las garantías de continuidad vaticana; 3) todos saben su influencia en países con población mayoritariamente católica; 4) puede hablar en nombre del Tercer Mundo. Con estas premisas se entiende la flexibilidad de Roncalli.
Durante la guerra en Grecia el delegado Roncalli se mantuvo en Turquía, confiriéndole un papel de informador vaticano de primer orden. Allí le llegó la orden de trasladarse como Nuncio a París el 23 de diciembre de 1944.
Francia le dio la posibilidad de otro tipo de experiencias, tanto en el campo político, donde supo ganarse la estima de los ambientes izquierdistas, como en el pastoral, donde tuvo que solucionar el problema de los obispos acusados de colaboracionismo y el de la agitada renovación del catolicismo, alejado de amplios sectores sociales en los primeros años de la posguerra. Su buen humor, su cordialidad y también la excelente cocina de la Nunciatura se hicieron famosos. En 1953 es creado Cardenal y muy poco tiempo después destinado como Arzobispo a Venecia.
Para un antiguo Delegado Apostólico en Oriente no existe en Occidente una diócesis que tenga unos lazos de relación histórica más estrechos con aquellas regiones que Venecia. En los cinco años y medio que permaneció en esta sede tendrá Roncalli una oportunidad de hacer revivir su preocupación por los hermanos orientales en el “Octavario por la Unidad”. En el primer año en Venecia, durante ese Octavario dijo: “El camino de la unión de las varias Confesiones cristianas es la caridad, tan poco practicada por una y otra parte”. En Palermo, en 1957, durante la “Semana de Estudio del Oriente cristiano” dijo. “¿Es toda la responsabilidad de nuestros hermanos separados?. Parte es de ellos, pero gran parte es nuestra”. Las sinceras declaraciones de Roncalli eran seguidas, a veces, por rectificaciones aparecidas en L’Osservatore Romano, en el sentido de que la Iglesia Católica, como tal, carecía de culpa; no así los católicos considerados individualmente por no haber rogado lo suficiente a Dios para que “regresen al seno de la Iglesia los descarriados”.
El 28 de octubre de 1958 el cardenal Roncalli fue elegido papa con el nombre de Juan XXIII. El 30 del mismo mes el Patriarcado Ecuménico hacia la siguiente declaración: “Con gran satisfacción, el patriarca ecuménico Atenágoras ha tenido conocimiento de la elección del nuevo papa de Roma, Su Santidad Juan XXIII. El patriarca ha sabido también que en su primer mensaje al mundo el papa ha expresado el deseo de una unión de esfuerzos para el logro de una paz verdadera y perdurable. La humanidad, que ha vivido angustiada estos últimos años y tanto ansía la paz, ha acogido con complacencia esta noticia. El patriarca de Constantinopla felicita al papa de Roma con motivo de su elección y desea que Dios le otorgue éxito, longevidad y fortaleza en el cumplimiento de su misión”.
Unos años antes, en marzo de 1957, al felicitar el patriarca Atenágoras al papa Pío XII por su 80 cumpleaños, apareció en el “Apostolos Andreas”, la revista oficial del Patriarcado, un artículo en el que, tras rendir homenaje a la habilidad política del papa, se apuntaba la idea de convocar un concilio de toda la cristiandad para examinar el porvenir del cristianismo sobre la base de “la doctrina del Evangelio, los cánones de los siete concilios ecuménicos y la historia de los nueve primeros siglos del cristianismo. El sucesor del papa Pacelli iba a realizar los deseos del Patriarcado Ecuménico y de la Iglesia Católica. La elección del cardenal Roncalli para el supremo pontificado romano aceleró el proceso de establecimiento de las relaciones cristianas gracias a su gran iniciativa conciliar.
Cuando en la edición de L’Osservatore Romano del 26-27 de enero de 1959 apareció el anuncio de convocatoria de un Concilio, que Juan XXIII había hecho público el día anterior en san Juan de Letrán, se incluyó un párrafo que decía: “Por lo que se refiere al Concilio Ecuménico, éste, en el pensamiento del Santo Padre, tiende no solamente a la edificación del pueblo cristiano, sino también quiere ser una invitación a las comunidades separadas para la búsqueda de la unidad, a la que tantas almas anhelan hoy desde todos los puntos de la tierra”. Este texto desapareció después de la edición oficial. La explicación que dio el cardenal Tardini es que, siendo el Concilio un acontecimiento interno de la Iglesia Católica, no pueden tomar parte en él sino los que están en unión con ésta (existían precedentes, como los concilios de Lyon y de Ferrara-Florencia). Dentro del propio colegio de cardenales se dieron dos posturas: a favor o en contra de la invitación a participar. Ganaron los burócratas del “no”, dejando abierta la posibilidad de invitación como “observadores” y que terminó con agrios y justificados reproches a la sede romana por parte de Constantinopla.
Roma, recordando lo ocurrido en la convocatoria del Vaticano I, no quiso repetir aquella desagradable experiencia. En aquella ocasión, se anunció oficialmente la convocatoria del Concilio el 26 de junio de 1867 y las cartas de invitación a los patriarcas orientales se enviaron el 28 del mismo mes. Todas fueron devueltas y el patriarca Gregorio VI anotó en el sobre, sin abrir, que ya conocía su contenido por la prensa. Dispuestos a no cometer otro error, la Secretaría para la Unión de los Cristianos decidió no cursar invitación sin la certeza que serían aceptadas. En 1962 el cardenal Willebrands sondeó en Constantinopla al patriarca Atenágoras que contestó que consultaría a las demás Iglesias. Todas respondieron “no”, excepto Rusia que no contestó. Paralelamente Willebrands negociaba en secreto con el metropolita Nikodim, responsable de las relaciones exteriores del patriarcado ruso, acerca de la presencia rusa en el Concilio. Moscú decidió enviar dos representantes, siempre que se cumplieran las condiciones siguientes, y que el Vaticano acepto: 1) La invitación tenía que ser personal de Juan XXIII al patriarca Alexis, directamente, y no a través de Constantinopla. 2) Debían ser los únicos ortodoxos invitados. 3) Garantías de que el Concilio no generaría en asamblea política y de que se abstendría de condenar el comunismo y 4) Seguridades de que la presencia de observadores ortodoxos no se interpretaría como un reconocimiento del primado romano.
Cuando estas “ambiguas” negociaciones llevadas a cabo por el plenipotenciario del Vaticano se conocieron en Constantinopla casi la víspera de la apertura del concilio, la reacción fue amarga y desilusionada. El Arzobispo de América, mons. Iacovos, presentó una queja lamentando la mala fe de la práctica empleada por Roma, pues no solo minaba la unidad de la Ortodoxia, sino que quebrantaba el prestigio del Patriarca Atenágoras. Así, el artífice de la unidad ortodoxa y el infatigable promotor del acercamiento católico-ortodoxo, era privado de enviar observadores al Concilio.
¿Conoció Juan XXIII estos manejos? Por su talante parece que no, pero no es menos cierto que los mismos diplomáticos de la época de Pío XII a los órdenes del cardenal Tardini son los que marcaban las líneas en la época del papa Roncalli.
Juan XXIII falleció en junio de 1963. El Patriarca de Constantinopla y el Santo Sínodo expresaron su condolencias al cardenal camarlengo mons. Cicognani. El 25 del mismo mes se comunicaba al Patriarcado la elección de Pablo VI al trono de Roma y el 8 de julio, el cardenal Bea escribía al Patriarca solicitando una audiencia para un arzobispo y mons. Willebrands, portadores de la invitación personal de Pablo VI para que envíe dos observadores a la nueva sesión del concilio. En la carta del cardenal Bea se indicaba que mons. Willebrands “irá a daros cuantas explicaciones deseéis”. A partir de entonces las relaciones entre los jefes de las dos Iglesias se volvieron más fluidas y personales.
La memoria que guarda la Ortodoxia de Juan XXIII es la de un hombre santo y bondadoso, piadoso y bueno que vivió y apreció en toda su magnitud la grandeza de la Iglesia hermana de Oriente.
P. Archimandrita Demetrio (Sáez)
Fuente: Revista “Pastoral Ecuménica”, número 92